Maslow y la violencia
“No sé por qué, pero aquí estoy”[1]
En dos columnas anteriores (parte I y parte II), di mi opinión sobre lo que creo fueron factores contributivos al apoyo que tuvieron las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 y las semanas siguientes, por parte del ciudadano “de a pie”. En síntesis, estimo que existió un malestar extendido y legítimo en buena parte de la población a causa de variables estructurales (desigualdad, asimetrías, privilegios e impunidad) y de variables culturales, entre las que destaca el poco respeto que nos tenemos en muchas de nuestras interacciones diarias.
Hoy es el turno de analizar a aquellos que se manifestaron de forma violenta. Esos que destruyeron propiedad pública y privada y/o que enfrentaron a las fuerzas de seguridad. No obstante, en el análisis no se incluye a los activistas y agitadores vinculados a organizaciones políticas, anárquicas o delictuales ya que su comportamiento se explica por sí solo. Este análisis, se estructura sobre aquellos que, sin tener relaciones como las citadas, se manifestaron violentamente.
Para ello, es necesario conocer primero el perfil de quienes se manifestaron violentamente en el período en cuestión. En una revisión superficial, no parece haber mucho acuerdo sobre los rasgos educacionales o socioeconómico de los manifestantes. Sin embargo, rápidamente se evidencia consistencia sobre su sexo y grupo etario.[2] Esto queda refrendado por el Informe Estadístico de la Fiscalía Nacional en el que se indica, entre otros aspectos que “el 78% de los imputados por saqueos eran hombres y menores de 30 años. En los delitos de desórdenes públicos, el 85% de los detenidos fueron hombres jóvenes, con un promedio de 24 años. [3]
Pensemos ahora en una de las variables que atraviesa a ese grupo etario. Si; El uso de la tecnología. Los menores de treinta años responden a dos generaciones (Millennials y Z) caracterizadas por ser, en su mayoría, nativos digitales y mantener un intenso uso de las redes sociales para interactuar con su entorno.
Es aquí donde podemos usar la jerarquía de necesidades de Maslow[4] para explicar por qué tanto joven decidió atentar contra el orden público y/o destruir propiedad pública y privada. Abraham Maslow indica que nuestras necesidades estarían estructuradas en torno a una taxonomía de cinco niveles, en cuya cúspide se encuentra la autorrealización, la que sólo se alcanza en la medida que satisfacemos los niveles inferiores. Entonces, como dijo Jack, vamos por partes:
- Las necesidades fisiológicas: Estas necesidades tienen que ver con la supervivencia: Agua, comida, abrigo, etc. En 2019, la pobreza de este tipo no afectaba a más del 9% de la población. Por esta razón aislaremos esta variable del análisis.
- Las necesidades de seguridad: Esto tiene que ver con la salud, la propiedad y el empleo entre otros factores similares. Si bien la brecha aquí alcanza a un grupo mayor que el anterior, los manifestantes violentos no estaban transversalmente afectados por estos factores, a diferencia de adultos mayores o personas bajo la línea de la pobreza.
En general, creo que se quiso explicar la mayor parte de lo que ocurría a partir de la poca satisfacción de estos dos niveles de necesidades, pero estimo que esto se hizo con fines políticos, tal como sugiero en la columna anterior.
Aquí viene lo bueno…
- Las necesidades de afiliación: En simple, la amistad, el afecto y la intimidad sexual. Preguntémonos entonces ¿cómo satisfacen este tipo de necesidades los jóvenes menores de treinta años? La respuesta la conocemos todos ya sea por experiencia propia o por ser testigos cercanos del fenómeno.
Sí, la relación es mayoritariamente virtual. La amistad se manifiesta a través de solicitudes y el afecto hace lo propio mediante “emojis” “stickers”, “DM” y otros conceptos con los que no estoy muy familiarizado. Por su parte, la intimidad sexual parece haber perdido la condición de “íntima” y probablemente también se vea afectada por la difusión y consumo de contenido erótico a través de internet y plataformas digitales.
- El reconocimiento: El nivel previo a la autorrealización es el reconocimiento. Si replicamos el ejercicio anterior, nos daremos cuenta de que los menores de treinta años (y muchos mayores también) “satisfacen” esta necesidad a través de “likes”, seguidores, visualizaciones, llegando incluso a poder monetizar estas interacciones virtuales, lo que a su vez puede interpretarse como “éxito” (indicador característico del reconocimiento.)
- La autorrealización: Esta necesidad se cumpliría mediante la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios y la capacidad de resolver problemas. Es decir, todo lo opuesto a la dinámica propia de las interacciones digitales. Así, se diluye bastante la posibilidad de satisfacer esta necesidad para quienes pasan, en promedio, hasta seis horas al día utilizando sus dispositivos móviles.
Existe suficiente evidencia para afirmar que los seres humanos estamos programados neurológicamente para relacionarnos y vincularnos afectivamente en tres dimensiones, mirándonos a la cara, incorporando distintos sentidos a la experiencia de estar con otros.[5] En cambio, las relaciones que se producen a través de dispositivos móviles y por redes sociales son mucho menos significativas y trascendentes, lo que puede producir sensaciones de felicidad aparentes, pero en extremo solubles dado su efímero y reemplazable efecto.[6]
De aquí a la violencia hay solo un paso; solo se necesita un motivo o un sujeto que permita volcar toda la ansiedad e insatisfacción sobre ellos. Allí es donde somos fácilmente seducidos y utilizados políticamente por narrativas que responsabilizaron -de nuevo- a “la constitución de Pinochet”, a los ricos, al neoliberalismo y todo aquello que contara con algún tipo de “pecado original”, sumándoles frustraciones y necesidades individuales insatisfechas las que además son difíciles de identificar por parte de quien las sufre.
Mucho de esto se volcó en una ola incontrolable de violencia donde además se produjo un efecto que pocos visualizaron. Por primera vez algunos de estos jóvenes, sintieron un “reconocimiento” distinto a los “likes”; uno en tres dimensiones. Fueron muchos quienes admiraron y aplaudieron a los que se enfrentaron a la fuerza pública y al “sistema que los oprimía”, llegando incluso al extremo de ser recibidos y ovacionados por integrantes del parlamento y otros miembros del “establishment” en el ex Congreso Nacional.
Además, en medio del caos, la destrucción y la violencia, jóvenes que no sabían mucho de relaciones presenciales significativas, se vieron junto a otros siendo “creativos”, “espontáneos”, “resolviendo problemas” y luchando por lo que creían era una causa justa sin darse cuenta de la utilización de la que fueron víctimas.
Muchos de los que habían tomado el camino de la violencia sin tener inicialmente motivaciones o vínculos políticos o delictuales para hacerlo, probaron probablemente por primera vez, el sabor del reconocimiento de la manera en que nuestro cerebro fue diseñado para experimentarlo: a través del contacto humano real, de la mirada del otro, de la emoción compartida y del sentido de pertenencia que, aunque ilegítimo, les hizo sentir que finalmente existían.
Es de esperar que la perspectiva que otorga el paso del tiempo nos vuelva más críticos con nosotros mismos, con nuestro comportamiento como ciudadanos y, sobre todo, menos susceptibles a quienes intentan trasladar las causas del malestar individual hacia sus fines políticos. Solo así podremos aspirar a satisfacer nuestras necesidades humanas de manera genuina y, desde allí, trabajar unidos por una sociedad mejor para todos quienes habitamos en Chile.
Fin.
[1] “Texto contenido en un cartel sostenido por un joven durante las manifestaciones de los días posteriores al 18-O”
[2] Ver columnas publicadas por la PUC en https://gobierno.uc.cl/noticias/de-manifestantes-a-apaticos-los-perfiles-de-la-calle-chilena-tras-el-18-o/?utm_source=chatgpt.com ) y luego por Ciperchile en (https://www.ciperchile.cl/2024/10/28/a-5-anos-del-18-o-quienes-son-y-donde-estan-los-nuevos-manifestantes-de-las-protestas-del-estallido-social/?utm_source=chatgpt.com )
[3] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/10/17/fiscalia-revela-que-1-de-cada-3-delitos-cometidos-en-estallido-social-fue-la-violencia-institucional.shtml
[4] Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido por ser uno de los fundadores de la psicología humanista. Su contribución más famosa es la teoría de la jerarquía de necesidades, popularizada como la Pirámide de Maslow.
[5] Goleman, D. (2006). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. Bantam Books,
Damasio, A. (2010). Y el cerebro creó al hombre. Destino.
[6] Bauman, Z. (2003). Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica.
Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Basic Books.
Fuente de la imagen: Sitio web del Diario La Tercera, disponible en https://www.latercera.com/nacional/noticia/barricadas-escaramuzas-y-manifestaciones-en-santiago-y-otras-ciudades-en-antesala-del-18-de-octubre/2MY7W5PTXRD6NB3QBKMCE3AIW4/





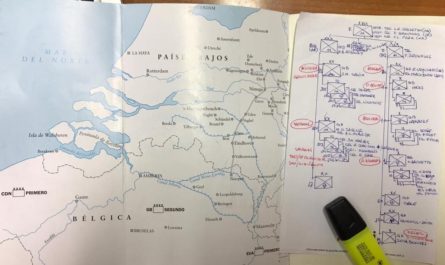
Antropología del Liderazgo Femenino en Combate (Hombre y mujer no son competencia, sino complementariedad en el servicio) .
I. La incorporación de la mujer en las operaciones militares no es solo una conquista social o jurídica, sino una evolución antropológica del liderazgo humano.
Hoy se reconoce que la defensa nacional requiere no de uniformidad, sino de complementariedad: el hombre y la mujer, en iguales condiciones de competencia profesional, se fortalecen mutuamente en la misión.
Ambos representan dimensiones distintas y necesarias de la misma vocación de servicio: la acción decidida y la contención prudente; la energía exterior y la fortaleza interior; el mando y el cuidado.
II. Fundamento antropológico del liderazgo. La antropología contemporánea, especialmente la personalista, considera a la persona como unidad de cuerpo, alma y espíritu.
Según Ricardo Yepes Stork (1996), la persona humana es un ser relacional, capaz de verdad, libertad y amor; por ello, el liderazgo no puede reducirse a la jerarquía, sino que es una forma de donación de sí mismo.
En el ámbito militar, esta entrega se concreta en el deber, la disciplina y la lealtad hacia un propósito superior: la defensa de la vida y de la patria.
La mujer militar encarna esta visión integral del ser humano.
Su liderazgo no niega su identidad, sino que la trasciende en servicio, revelando que la autoridad más duradera no proviene de la imposición, sino de la coherencia ética y la fortaleza moral.
III. Complementariedad en el mando y en la acción.
La Doctrina moderna de la OTAN sostiene que la inclusión femenina en las operaciones incrementa la eficacia, la cohesión y la adaptabilidad de las fuerzas (AJP-3.10; Bi-SC Directive 40-1).
La razón no es cuantitativa, sino cualitativa, la mujer aporta visión analítica, intuición situacional y liderazgo relacional, cualidades esenciales para misiones complejas.
En este sentido, hombre y mujer no son competencia, sino expresiones complementarias de una misma vocación de servicio.
Mientras el liderazgo masculino tiende a la proyección inmediata de la fuerza, el femenino introduce equilibrio emocional, reflexión ética y visión empática del entorno.
Juntos construyen un mando más humano, resiliente y moralmente sólido.
IV. Dimensión ética y espiritual del liderazgo femenino. Leo J. Trese (1959), en su reflexión sobre la vida moral, enseña que la conciencia es el órgano interior que permite discernir el bien incluso bajo presión.
En el campo de combate, esta conciencia es el verdadero centro de mando.
Por su parte, San Agustín de Hipona (siglo V) afirma en La Ciudad de Dios que “no se combate por placer, sino por justicia”, estableciendo el principio de la recta intención como medida ética del uso de la fuerza.
La filósofa Loreto Rodríguez (2022) interpreta el liderazgo femenino en la milicia como la unidad entre cuerpo, razón y trascendencia.
La mujer que lidera en combate no imita modelos masculinos, sino que los integra, aportando sentido espiritual a la acción táctica: combate para restablecer el orden del amor, no para imponer dominio.
Finalmente, el liderazgo femenino en combate es, desde la antropología, una afirmación del humanismo integral.
No busca competir, sino complementar; no sustituye al varón, sino que lo eleva en cooperación moral y estratégica.
En esta convergencia de virtudes -fuerza, prudencia, empatía y justicia-, la mujer militar encarna el ideal de un liderazgo que une eficacia con sentido.
El futuro de las FF.AA. no depende solo de la tecnología o la doctrina, sino de la madurez espiritual y ética de quienes las conducen.
Allí donde el hombre y la mujer sirven juntos con honor, nace la auténtica fortaleza de nuestra Patria.
#Agustín de Hipona. (2006). La ciudad de Dios. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. (Original del siglo V).
#NATO Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation (AJP-3.10). (2021). Brussels: NATO Standardization Office.
#Bi-Strategic Command Directive 40-1. (2017). Integrating Gender Perspective in NATO Operations. Brussels: NATO.
#Rodríguez, L. (2022). Cuerpo, identidad y trascendencia en el liderazgo femenino contemporáneo. Santiago: Universidad Católica de Chile, Programa de Doctorado en Filosofía.
#Trese, L. J. (1959). The Faith Explained. Chicago: Franciscan Herald Press.
#Yepes Stork, R. (1996). Fundamentos de Antropología: Un ideal de la excelencia humana. Pamplona: EUNSA.
VALORES Y ETHOS MILITAR
DEFENSA, SEGURIDAD Y ESTRATEGIA
EXPERIENCIAS
PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO
HISTORIA Y CONFLICTOS