“Creer que lo ocurrido el 18 de octubre fue espontáneo es tan ridículo como creer que la multitudinaria marcha del 25 de octubre fue obra de la extrema izquierda”[1]
Hoy se cumplen seis años del día que marca la crisis político-social más grande que ha vivido nuestro país en lo de va del Siglo XXI. Este episodio, no dejó indiferente a nadie. De hecho, al igual que el terremoto del 27F, todos recordamos qué estábamos haciendo ese día, cuando comenzamos a percatarnos que algo raro estaba pasando.
¿Qué pasó ese y los días posteriores? En una cáscara de nuez (“in a nutshell”) fueron tres cosas: (1) Manifestaciones: violentas que destruyeron cuantiosa propiedad pública y privada, incluyendo serias alteraciones al orden público; pacíficas que según algunos lograron reunir hasta un millón de personas en un mismo momento y lugar[2]; y en redes sociales, desde donde se generaron tendencias y se atacaban o defendían posturas junto con una profusa difusión de imágenes de lo que ocurría. (2) Convulsión política que incluyó intentos por derrocar al presidente en ejercicio y que derivó en un acuerdo para un (dos) proceso constituyente. (3) Polarización social: Chile se dividió en dos; una mayoría que en ese entonces apoyó las manifestaciones y una minoría que se oponía a ellas según queda reflejado en la encuesta CEP de diciembre de 2019[3].
En una serie de columnas como estas, realizaremos un análisis de lo ocurrido desde el 18 de octubre de 2019. Sin duda, quedarán fuera muchos hechos y sobre todo consecuencias de lo sucedido. Sin embargo, el foco de este análisis estará en las causas que nos llevaron a la crisis, con la finalidad de centrar en ellas la atención si es que queremos evitar episodios similares o peores en el futuro.
La primera respuesta: El Estado de Excepción Constitucional de Emergencia
El 18 de octubre de 2019 antisociales atacaron principalmente el sistema de transporte de Santiago. Nueve estaciones del Metro de Santiago fueron incendiadas quedando destruidas por completo mientras otras once sufrieron daños parciales[4]. Adicionalmente hasta las dos de la madrugada de esa misma noche, se sabía de la quema de dieciséis buses del Transantiago[5] (a diciembre de 2020 eran 109 solo en la RM[6]). Además, se destruyó cuantiosa propiedad pública y privada y se produjeron numerosos enfrentamientos entre grupos violentos y Carabineros.
Frente a este escenario, pasada la medianoche del ese día, el Presidente de la República, decretó un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. Así, se designaba un Jefe de la Defensa Nacional en casi toda la Región Metropolitana, con la finalidad de “…velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad en la zona…”[7] Los días posteriores se fue repitiendo el procedimiento hasta abarcar casi la totalidad del territorio nacional.
¿En qué consiste esta medida? En simple, un militar se hace cargo de las fuerzas de seguridad y orden público en la zona afectada y queda facultado para restringir derechos fundamentales tales como el derecho de libre locomoción (toques de queda) o el de reunión (suspensión o no autorización de eventos masivos).
Con esta medida el Gobierno esperaba contener las manifestaciones de las cuales habíamos sido testigos. Sin embargo, eso no ocurrió y aquí me aventuro con “otra explicación más” del por qué:
Primero, quienes estaban legalmente mandatados a resguardar el orden público y contener las manifestaciones eran instituciones que constituían parte del problema. Al respecto, para seguir con este análisis, es necesario identificar cuál era el problema. A mi juicio, el verdadero problema y lo que estaba en disputa no eran las manifestaciones, sino el nivel de apoyo que éstas tenían. Dado lo anterior, se volvió necesario identificar por qué las manifestaciones (la mayor parte de ellas violentas) disfrutaron de apoyo.
Aquí es necesario sacar de la ecuación a los sectores políticos y organizaciones que participaron, promovieron, apoyaron y sacaron partido a lo que ocurría. El análisis sobre estos grupos los veremos en otra columna. Aquí me refiero exclusivamente a la “persona de a pie” … A la famosa “Señora Juanita”; Ahí es donde creo que estaba el centro de la disputa.
En términos muy generales, nuestro modelo político- económico-social está basado sobre una concepción liberal. Es decir, en un sistema en el que se supone somos todos iguales antes la ley y libres de perseguir nuestros sueños, reconociendo idéntico derecho en los demás. Sin embargo, todo indica que, durante décadas, tanto a nivel individual como colectivo, nos hemos encargado de hacerle trampa a ese modelo y eso tuvo un impacto directo sobre muchas personas “comunes y corrientes” que terminaron por canalizar su malestar, a través del apoyo a lo que estaba ocurriendo.
Los factores DAPI: En un trabajo que presenté ante el entonces Ministro de Defensa, describí cómo la desigualdad, la asimetría, los privilegios y la impunidad conformaron un pilar fundamental en lo que estaba ocurriendo.
Si bien conceptualmente la desigualdad económica no es necesariamente un problema per se (si multiplicamos por x los ingresos de todos nosotros, todos estarían mejor y la desigualdad sería la misma), la desigualdad frente a condiciones básicas pasa a ser un dardo al corazón de cualquier sistema liberal. Así, las desigualdades en materia de pensiones, salud y educación producen sentimientos de injusticia sin que a veces importen sus causas o la evolución positiva que hayan tenido.
Por otro lado, se percibió durante décadas una asimetría entre los individuos y grandes compañías particularmente en la prestación de servicios (autopistas, AFPs, isapres, luz, agua, etc.) Así también, los privilegios que beneficiaron a unos por sobre otros, sin que hubiese motivos justificados para ello, también generaron y acumularon mucho malestar. Finalmente, también se percibía una sensación de impunidad a partir de casos de corrupción ocurridos desde el retorno a la democracia (Chile Deportes, MOP-GATE, Caval, Penta, SQM, Milicogate, Pacogate, etc.)
El problema con esto fue que algunos de los elementos que conformaron situaciones de desigualdad, asimetrías, privilegios e impunidad representaban a la institucionalidad, y parte de esa misma “institucionalidad” fue la que salió a reestablecer el orden público e impedir que se siguiera destruyendo la propiedad pública y privada, acciones que, como dijimos contaron con el apoyo de una parte importante de la población.
He allí el verdadero problema y un estado de excepción constitucional de emergencia, no lo iba a solucionar.
Continuará…
[1] Comentario del autor
[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50190029
[3] https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/09/encuestacep_diciembre2019.pdf
[4] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/10/19/20-estaciones-quemadas-y-41-con-diversos-danos-el-recuento-de-metro-por-jornadas-de-protestas.shtml
[5] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/10/19/al-menos-16-buses-del-transantiago-fueron-quemados-tras-caotica-jornada-en-la-capital.shtml
[6] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/12/11/1006382/Buses-quemados-18O.html
[7] https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1137840&idVersion=2019-10-19
Fuente de la imagen: Sitio web www.nacion.com disponible en https://www.nacion.com/el-mundo/politica/el-cacerolazo-un-invento-chileno-de-los-anos-7/UFRF3WBEX5GHBGTCW7GJOQQW3E/story/




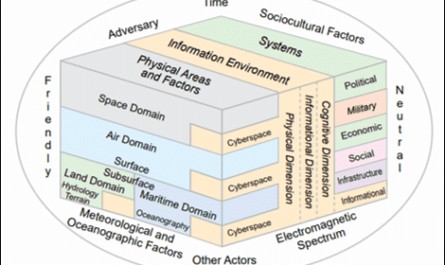

https://t.me/s/Official_1xbet_1xbet/1643
https://t.me/Official_1xbet_1xbet/1633
https://t.me/Official_1xbet_1xbet/1632
https://t.me/s/Official_1xbet_1xbet/1853
https://t.me/Official_1xbet_1xbet/1636
https://t.me/s/Official_1xbet_1xbet/1623
https://t.me/Official_1xbet_1xbet/1822
https://t.me/s/Official_1xbet_1xbet/1678
https://t.me/Official_1xbet_1xbet/1674
https://t.me/s/Official_1xbet_1xbet/1797
https://t.me/s/topslotov